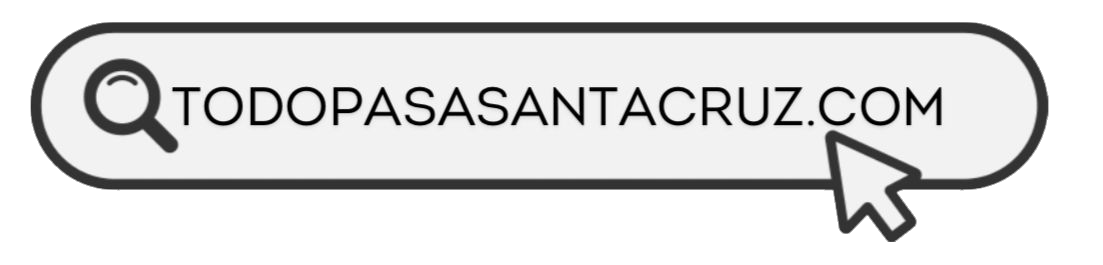Ante ustedes… la Costa Atlántica, ese escondite que eligen absolutamente todos los argentinos a los que nos les alcanza para vacacionar en Brasil y que, al ver los precios, descubren que tampoco les alcanzaba para vacacionar ahí.
Debajo de los pies se siente esa arena un poco gruesa pero 100% argentina, hecha de los sedimentos que trae un mar nuestro, propio, único, de aguas gélidas y bolsas de plástico flotantes. ¿Qué es eso que se asoma entre la arena? ¿un caracol? Ah, no, una colilla de cigarrillo. La costa argentina resalta por esas y otras perlas -no literalmente, porque si había alguna ya no está― y por esos deliciosos recovecos que hacen que uno piense: “¿Y yo por qué no me mudo acá?”.
Cada verano los argentinos se precipitan hacia la costa respetando su propia identidad. Las familias, a Mar del Plata; los abuelos, a San Bernardo; los jóvenes que saben tocar temas de los Auténticos Decadentes en la guitarra, a Villa Gesell; y los que no les dio para cruzar a Punta del Este, a Pinamar. Y ahí, en esa mezcla, conviven todos. El carpintero y el taxista con la peluquera y el abogado; el jugador de fútbol del ascenso con la vedette de temporada (¿hay vedettes todavía?); el político que va a hacerse la foto para que crean que vacaciona en la Argentina, con el grupo de veintitrés amigas que alquilaron un dos ambientes y hacen fila para usar su propio baño. Todos ellos son parte de esos momentos mágicos, con sol de día y frío de noche. Se viven buenos tiempos en un lugar donde el tiempo no pasa: las casas son de 1960 y las familias llegan en autos de 2017 que deben las patentes de 2023.
¿Qué se hace de día? Se disfruta de la playa, de los sánguches de milanesa llenos de arena, de los gritos de los barquilleros, de los avioncitos de telgopor, de los puestos que venden pareos y pelotas y se duda ante la oferta de hacerse las trencitas. ¿De noche? Depende: si usted está soltero, irá a un boliche o un bar, a ver si encuentra un amor de verano; si usted fue con su esposa, hijos, la suegra y el golden retriever, la peatonal es su lugar en el mundo. En esa gran pasarela se pueden encontrar mil versiones de uno mismo, caminando igual de lento, con una combinación de pulóver a los hombros y zapatos náuticos. Ahí, los artesanos ofrecen pulseras de alambre, cuadros pintados con aerosol y esos adornos con forma de delfín, casa o barquito que cambian de color si va llover (ni Elon Musk lo imaginó).
Pero la playa no es solo un lugar para descansar, aguantarse la cumbia de los demás al máximo y que a los maridos curiosos se les vayan los ojos. No, para nada, también es un lugar para hacer negocios. Y ahí están todos: los volanteros de los boliches ―”Chicas, 2×1 hasta las dos de la mañana, mi nombre es Brian”-, los churreros ―”Aaaaaaa los chuuuurrooos”- y hasta el avión con parlantes que invita a Mundo Marino. Y uno, que estuvo encerrado en una oficina todo el año, le dice que sí a todo y en un día hace lo que no hace en su vida: va a bailar y pregunta por Brian, se come los churros y se escapa a San Clemente para ver el show de los pingüinos del parque acuático.
Sin embargo, lo que al inicio era ideal al final cansa. Al tercer día de sacarse arena de lugares recónditos del cuerpo y de los placares con olor a humedad el cerebro activa un mecanismo de defensa. Ya no divierten los paseos sin fin por la peatonal ni gastarse una fortuna en los fichines que nadie recordaba que existían; la fila que al principio se toleró para entrar a una pizzería ahora provoca espanto; y el colchón de la casa alquilada está a punto de provocar roturas de espaldas. Solo queda una solución: agarrar el auto modelo 2017, subir a la esposa, los hijos, la suegra y el golden retriever y partir hacia el hogar, donde esperan la rutina, el trabajo de oficina y las patentes a pagar de 2023.
Esos días de relax en la Costa Atlántica traen consigo la ruptura de la rutina y también placares con olor a humedad, un clima cambiante y la misma gente que usted ve en la ciudad pero en malla LA NACION